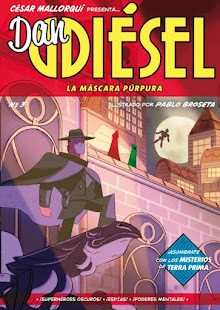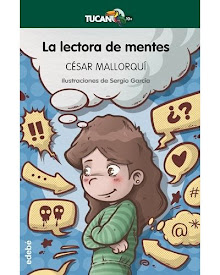A
veces me encuentro con gente que es como yo. Miento: afortunadamente, nunca he
encontrado a nadie parecido a mí; lo que quiero decir es que de vez en cuando
tropiezo con personas que tienen intereses similares a los míos. Lo cual ya es
condenadamente raro. De hecho, creo que somos una especie de tribu urbana tan
minoritaria y dispersa que ni siquiera tenemos conciencia de nosotros mismos.
Ni nombre, aunque podríamos denominarnos los “no-ahora”, ya explicaré por qué.
Los no-ahora de mi generación tuvimos
en la niñez unas influencias claras: las historias de Guillermo Brown, de
Richmal Crompton, los comics de Tintín, los libros de Editorial Juventud y el
cine clásico norteamericano. Guillermo Brown (cuyo primer libro se publicó en
1922) nos enseñó el sentido del humor, pero también fue el primer contacto con
Inglaterra (algo importante, como veremos), y no con la Inglaterra de los 60,
sino con la del periodo de entreguerras. Tintín nos abrió las puertas al mundo
de la aventura y la fantasía y la pasión por el viaje a lugares exóticos. Los
libros de editorial Juventud incidían en lo mismo (a fin de cuentas, esa
editorial también publicaba los álbumes de Tintín): aventuras reales en sitios
remotos, como las de Thor Heyerdahl y la Kon Tiki o las de Michel Peissel en el
Himalaya. En cuanto al cine norteamericano, era lo que más veíamos por TV.
Westerns, policiacos de los 40, aventuras, el terror de la Universal, bélico,
comedia...
Hubo más influencias, por supuesto.
Autores como Julio Verne, H. G. Wells, Emilio Salgari, Stevenson, Jack London,
Arthur Conan Doyle, P. G. Wodehouse, James Oliver Curwood, Edgar Alan Poe, P.
C. Wren, H. Rider Haggard... Y comics como Flash Gordon, El Hombre Enmascarado,
Rip Kirby, Mandrake el Mago, Brick Bradford, Zarpa de Acero, Kelly Ojo Mágico,
El Príncipe Valiente, Asterix... Ese fue el caldo de cultivo del que surgimos
los no-ahora, y a partir de ahí desarrollamos nuestras peculiares
características.
Los no-ahora adultos nos
consideramos lectores eclécticos. Podemos leer a autores de prestigio
mezclándolos con novelas que harían vomitar a un académico. En realidad, lo que
nos va es la literatura de género, sobre todo el fantástico, la ciencia ficción
y la novela negra. Ahora bien, nuestros referentes culturales son, en su mayor
parte, anglosajones (¿por culpa de
Guillermo Brown?). De hecho, adoramos Inglaterra.
Sí, ya lo sé, Inglaterra tiene
muchas cosas criticables (comenzando por su familia real), pero nos gusta, qué
le vamos a hacer. De entrada, porque uno de los rasgos idiosincráticos de ese
país es el sentido del humor, y los no-ahora valoramos mucho el humor. Además,
la Inglaterra que nos gusta no es la del presente, sino la del pasado. La época
victoriana y la eduardiana (que se extiende hasta el reinado de Jorge V) y el
periodo de entreguerras. Adoramos los clubes de caballeros y las sociedades
geográficas, las aventuras coloniales (aunque detestamos el colonialismo), la
rancia aristocracia rural, Sherlock Holmes, Jack el Destripador (es un decir),
el rey Arturo, el Museo Británico o, si nos adelantamos un poco en el tiempo,
el Londres pop de Carnaby Street y los Beatles.
A los no-ahora nos interesa mucho la
historia, sobre todo ciertos periodos: la prehistoria, el imperio egipcio, el
romano, la Edad Media, el siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial. En particular,
los dos últimos. El XIX y primer tercio del XX nos fascina, porque en ese siglo
se mezcla lo antiguo con lo moderno, el pensamiento mágico con la ciencia.
Además, el conocimiento del mundo es más amplio, pero todavía hay grandes zonas
del planeta sin explorar. Por aquel entonces se descubrió Macchu Picchu, las
fuentes del Nilo, la tumba de Tutankamon, se conquistaron los polos, se
encontró Troya... Y se inventaron la fotografía y el cine para documentarlo.
También fue una época de extraordinarios descubrimientos científicos e inventos
tecnológicos.
En cuanto a la Segunda Guerra
Mundial, no nos interesa el aspecto militar, eso es secundario, sino el hecho
de que en esa guerra puede que el bien no estuviese (sobre todo al final) del
todo claro, pero el mal, ay amigos, el mal estaba clarísimo, niquelado, con eso
nazis que sin duda han sido los más deleznables e inhumanos villanos. Por otro
lado, esa guerra es un una línea trazada en la historia, una frontera que marca
un antes y un después. Todo cambió radicalmente. Y todas las historias de aquel
entonces, todas las heroicidades y todas las canalladas, y los espías... A los
no-ahora nos encantan los espías, por eso tampoco le hacemos ascos a la Guerra
Fría.
También nos gusta la geografía.
Simplemente con escuchar ciertos nombres nos ponemos a soñar: Port Said, Lhasa,
Uxmal, Cabo Norte, Gobi, Tierra de Francisco José, Mar de Ross, Cajamarca,
Montañas de la Luna, Bucaramanga... Suena de maravilla “Bucaramanga”, ¿verdad?
Pues a veces la realidad lleva la contraria, porque yo he estado en Bucaramanga
(Colombia, departamento de Santander) y puedo garantizaros que es un pueblo feo
y deprimente. Aunque, eso sí, con un nombre precioso.
A los no-ahora nos chiflan los
conocimientos chorras, inútiles y sorprendentes. Nos encanta saber que el
misterioso Artefacto de Antiquitera
(87 a. C.) era en realidad un proto-ordenador astronómico, que el borrador de
la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue escrito sobre papel de
cáñamo (marihuana) o que a veces los fotones poseen la curiosa propiedad de
estar en dos sitios a la vez (como mi cerebro, por cierto).
Respecto a la música, se trata de un
asunto muy generacional. Mi generación ha estado marcada por el pop y el rock,
pero creo que entre los no-ahora se dan con frecuencia un par de
peculiaridades: Suele gustarnos el rock sinfónico (quizá por su poder
ensoñador), y tenemos alguna excentricidad (en mi caso, la música celta).
A los no-ahora nos gustan las viejas
ruinas, las aventuras, los misterios, los lugares exóticos, las leyendas, los
sueños... En realidad, para qué negarlo, somos románticos en el sentido literal
de la palabra. Pero no es lo mismo ser romántico en el siglo XIX que serlo en
el XXI, así que somos románticos descreídos, románticos conscientes de nuestro
propio autoengaño, románticos desesperanzados. O quizá ni siquiera seamos
románticos; pero nos gustaría serlo.
Y de ahí viene el nombre de “no-ahora”,
porque no nos gusta el presente. Adoramos el pasado y nos fascina el futuro,
quizá porque el pasado puede remodelarse y reinterpretarse (o directamente inventarse),
y porque el futuro está por hacer; pero el presente es lo que puñeteramente es.
Y el presente, amigos míos, da asco. Siempre lo ha dado.